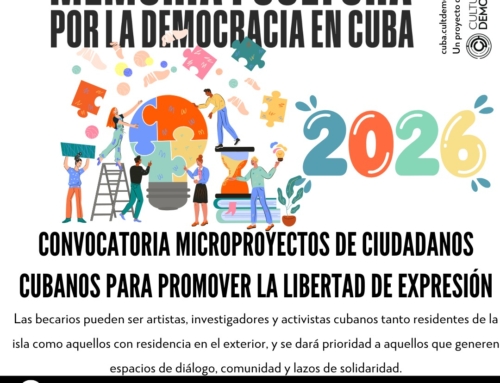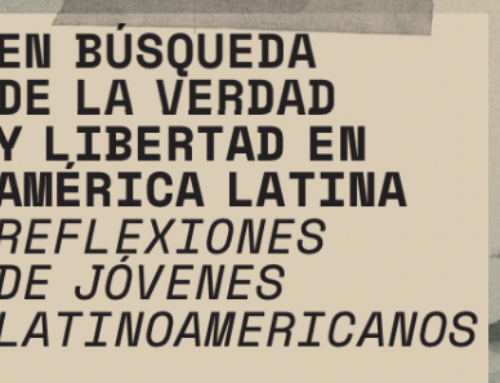El pasado 2 de octubre, en el marco del Foro América Libre celebrado en Ciudad de México, se llevó a cabo el panel “La esclavitud moderna y las misiones médicas cubanas: el caso mexicano en un contexto regional”, coordinado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC). El encuentro reunió a expertos, periodistas e investigadores para analizar, desde diversas perspectivas, las violaciones a los derechos humanos derivadas del sistema de exportación de profesionales de la salud impulsado por el régimen cubano y su expansión en América Latina.
Micaela Hierro Dori, presidente de Cultura Demcorática, abrió la sesión destacando que el panel buscaba visibilizar los elementos de trabajo forzoso y trata de personas en las llamadas misiones médicas cubanas, especialmente en México, y conectar este fenómeno con patrones regionales y globales de coerción estatal. Subrayó además que el debate se fundamentaría en testimonios de desertores, análisis legales y reportajes de investigación, con el propósito de fortalecer la defensa de los derechos humanos y de promover la responsabilidad internacional de los Estados que participan o toleran estas prácticas.
El primer expositor, Hugo Acha, director de Investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, presentó un análisis jurídico sobre las violaciones cometidas por el régimen cubano. Señaló que el sistema de misiones médicas implica la retención de hasta el 75% del salario de los profesionales, violando incluso la propia Constitución cubana. Describió un esquema de coerción económica y psicológica que, bajo el pretexto de la solidaridad internacional y la pobreza latinoamericana, reproduce mecanismos de esclavitud moderna. Acha advirtió sobre la violencia física y psicológica que enfrentan los médicos, comparando su situación con la de los trabajadores en campos de trabajo forzoso.
A continuación, Sergio Ángel Baquero, profesor e investigador del Programa Cuba en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, presentó un análisis computacional del discurso sobre las percepciones públicas de las misiones médicas cubanas en redes sociales. Su investigación mostró cómo, entre 2015 y 2025, el régimen cubano construyó una contranarrativa digital para neutralizar las críticas y moldear la opinión pública, utilizando “guerrillas digitales” que lavan la imagen del programa. Señaló además que, cuando se generan pronunciamientos o denuncias, se producen transformaciones reales en el imaginario social, lo que subraya la importancia de la incidencia informada.
La periodista brasileña Duda Teixeira, reconocida por su cobertura del programa Mais Médicos en Brasil, expuso los paralelismos entre la experiencia brasileña y el esquema mexicano. Recordó que entre 2013 y 2018 más de 16.000 médicos participaron del programa, de los cuales la mitad eran cubanos. Mientras los médicos de otras nacionalidades recibían el 100% de su salario, los cubanos apenas percibían el 25%, ya que el resto era retenido por la dictadura y por la OPS. Teixeira relató casos de control político, acoso sexual y manipulación ideológica, así como el papel de los médicos en la propaganda del Partido de los Trabajadores. Destacó la enmienda legal de 2023 en Brasil que prohíbe diferencias salariales o de trato entre médicos extranjeros, señalando que Cuba perdió interés en participar tras la equiparación salarial.
El académico Oscar Grandío, de la Universidad de San Francisco, abordó la dimensión internacional del fenómeno, a la que definió como “la diplomacia de los médicos esclavos”. Recordó que el programa mexicano inició en 2023 con un costo de 2.000 millones de pesos, canalizados hacia una empresa vinculada al conglomerado militar cubano GAESA. Denunció la confiscación de pasaportes, la vigilancia constante y la prohibición de regresar a Cuba por ocho años para quienes desertan, hechos que la ONU ya ha calificado como formas de esclavitud moderna. Grandío subrayó que México, al contratar estos servicios, se convierte en cómplice de una práctica prohibida por la Organización Internacional del Trabajo y contraria a los compromisos asumidos en materia de derechos humanos.
Por último, Erick Foronda, ex jefe de gabinete de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, analizó las misiones médicas como instrumentos de infiltración política. Reveló que en Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales, de los 750 supuestos brigadistas, solo 250 tenían formación médica, mientras que el resto operaba como agentes de inteligencia y propaganda. Expuso además irregularidades financieras, cifras falsas sobre consultas y cirugías, y un entramado de corrupción y lavado de dinero ligado a fondos venezolanos. Foronda relató cómo estas brigadas participaron en operaciones de desestabilización política, financiando sindicatos y focos de violencia durante la transición democrática de 2019.
El panel cerró con un llamado a reconocer las misiones médicas cubanas como una forma de esclavitud moderna y a romper la complicidad silenciosa de los Estados que la permiten. La moderadora subrayó que enfrentar este problema exige acciones coordinadas entre sociedad civil, medios y organismos internacionales, para proteger a las víctimas y reafirmar que la defensa de los derechos humanos no admite excepciones ideológicas.